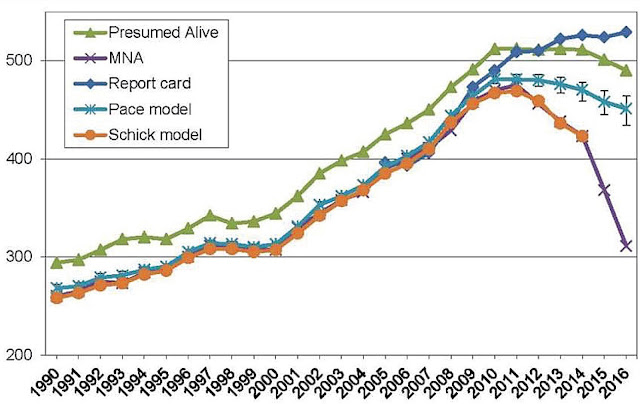Gracias al lacianiego Víctor Rodríguez he sabido de la existencia de un sorprendente libro del naturalista irlandés William Bowles (1705-1780), publicado en Madrid en el año 1775 con el título de "Introducción a la historia natural, y a la geografía física de España", ahora digitalizado por Google y de acceso gratuito. Entre las páginas 281 y 303 hay un capítulo titulado "De Vizcaya en general", que según me dicen los historiadores Alberto Santana y Juanjo Hidalgo es de gran valor histórico.
De Vizcaya en general
El Señorío de Vizcaya es una de las tres Provincias Vascongadas que pocos años hace establecieron una Sociedad de Artes y Ciencias, tomando por emblema tres manos unidas de buena fe [tomado de la Real Sociedad Bascongada de los Amigos del País, fundada en Azkoitia el 24 de diciembre de 1764]. Tiene su territorio de once a doce leguas de Oriente a Poniente, y como cosa de ocho de Mediodía a Norte; componiéndose todo él de montañas de varios tamaños, que dejan entre sí valles angostos, y algunas vegas que también lo son: todo lo cual ofrece un aspecto singularísimo; por cuya causa, cuando estuve en aquel País, concebí el proyecto de levantar un mapa con expresión de todos sus montes, valles y ríos; pero no pude ejecutarlo; y en su defecto, describiré ligeramente lo más notable de él, para dar una idea a los que no lo han visto.
El suelo por lo general está sobre canteras, ya en peñascos sueltos, o ya en bancos o losas, descubiertas u ocultas, en unas partes de mármoles de varios colores, muy apreciables algunos, como el pardo casi negro con grandes manchas y venas blancas, cual es el de las columnas de la Capilla del Palacio de Madrid, traídas de Mañaria; en otras, de piedras calizas; y de areniscas o de amolar en otras: y en muchos parajes sobre minas de hierro, aunque la principal es la de Somorrostro, que surte a infinitas ferrerías, de las que después hablaremos.
Hay muchas montañas compuestas, esto es, cerros sobre cerros, como la de Gorveya [Gorbeia], para subir a la cual se gastan cinco horas, y en su cima se ve una gran llanura fértil de pastos, donde se mantienen algunos meses del año los ganados de Vizcaya y Álava. Entre las plantas que allí nacen, vi la grosella o cambronera negra (ribes) [Ribes alpinum] cuyas hojas, que huelen a pimienta, dicen son útiles para curar la gota. Los franceses la llaman cassis [Ribes nigrum; especie que no vive en la península Ibérica, confundida con Ribes alpinum], y en toda España no he visto semejante arbusto, sino es allí. Cerca de Durango hay otras sierras calizas y peladas, difíciles de subir por lo empinada que son. Serantes es otra montaña simple de figura piramidal, que está junto a la barra arenosa de Portugalete, y por descubrirse de muy lejos, sirve de guía a los navegantes para reconocer la entrada de la Ría de Bilbao. Su estructura es de haber sido volcán [es de naturaleza sedimentaria caliza, no volcánica]. Algunos la han tomado equivocadamente por la mina de hierro de Somorrostro; pero esta se halla a una legua de allí en una colina baja y ondeada, como diremos después. Hay otras montañas de a media y de a una legua de largo, coronadas de crestas o picos calizos desnudos, cuyas faldas se extienden con bastante suavidad para ser pobladas y cultivadas, como la de Villaro: y en fin, hay montañas bajas redondas, cubiertas de capas de tierra, pobladas de casería hasta la cima, y cultivadas a la moda que se expresará luego, con bosques para carbón, y dehesas para pasto.
Gorbeia
En las quebradas de estos montes se forman ríos pequeños y arroyos. Del de Gorbeya salen cuatro, que para formar la Ría de Bilbao se juntan con el río que baja de la peña de Orduña [Nervión], y con varios torrentes todos secos en verano; pero tan furiosos en tiempos de lluvia, que algunas veces ponen a Bilbao en peligro de ser sumergido, si cogen la Ría en marea alta. Yo he visto tres de estas avenidas, y en una de ellas me pareció que si hubiese durado pocas horas más, hubiera quedado destruida una de las más graciosas ciudades marítimas de Europa. El andar los barcos por las calles sucede bastantes veces [Las inundaciones de agosto de 1983; El riesgo de inundación en la cuenca del río Nervión].
Daboecia cantabrica
Exceptuando las tierras que se labran, y las cumbres de los montes más elevados donde están descubiertos los peñascales, todo lo demás se halla poblado de arboledas y bosques huecos o tallares, naturales algunos, como los carrasca [Quercus ilex subsp. ilex] y madroño (que llaman borto) [Arbutus unedo] y los demás, sembrados o plantados de buen roble albar [Quercus robur; Evolución de los montes públicos de Bizkaia en 127 años], que crece mucho. Donde no hay bosques, y la tierra tiene algún fondo, se crían matas impenetrables del arbusto llamado árgoma, y en Vascuence otea y otaca [Ulex europaeus subsp. europaeus y Ulex gallii subsp. gallii], y del brezo o Erica Cantabrica mirti-folio [Daboecia cantabrica] en lo más alto, donde el fondo es superficial, brezo fino [Erica vagans o/y Erica cinerea]. En las cañadas y hondonadas de los montes, y en los valles abundan los castañares injertos, cuyo fruto llevan los navíos hamburgueses para regalo de los alemanes. Los manzanos parece que están allí en su tierra nativa, pero aún en el campo, y sin cultivo, se hacen árboles hermosos. En todo el país es copiosísima la cosecha de un sin fin de especies de esta fruta, y se tiene por mejor la de Durango: aún las Renetas de dos o tres especies son comunes. Los cerezos crecen como olmos. En Gordejuela abundan los melocotones llamados Pavías, tan delicados y llenos de jugo, que cogidos en sazón, no pueden llegar a Madrid; y es notable que ni se injertan, ni se les da cultivo particular: los de Aranjuez descienden de ellos; pero nunca son tan dulces ni jugosos. Entre otras muchas peras hay cuatro especies de las fundientes (voz francesa para denotar aquellas frutas aguanosas que se funden o deshacen en la boca, disolviéndose en jugo, para distinguirlas de las fibrosas, y de las harinosas, que se conservan más tiempo, y son menos delicadas) muy regaladas, que son la manteca, la doyena (así se llaman en S. Ildefonso [Real Sitio de San Ildefonso, una de las residencia de la familia Real Española], conservándola el nombre usado en Francia, de donde se trajeron los árboles), la enguindo, y la bergamota. Hay también guindas ordinarias, y garrafales, muchas nueces, brevas, variedad de higos, y las dos especies de grosella en racimos. No produce aquel país naturalmente sangüesas [Rubus idaeus]; pero en cambio se hallan fresas [Fragaria vesca subsp. vesca] en los montes, y en algunos ribazos de heredades; y las cultivadas en Bilbao son de las más excelentes de Europa. Hay muchas y buenas legumbres y hortalizas: las cebollas son grandes y dulces: siembran muchos nabos como los de Galicia, para darlos hechos trozos a los bueyes en el invierno, y otros más pequeños y menos aguanosos para comer la gente. En cuanto a ganado, hay vacas y bueyes pequeños, pero fuertes: algunas cabras, aunque sería mejor pasar sin ellas, porque es menester gran cuidado para que no destruyan los árboles. Ovejas, es difícil criarlas, pues se enredan en los argomales y zarzales.
"Un trago de vino", de Mauricio Flores
Diremos algo de las uvas, y del vino que hace de ellas, llamado Chacolí. Para comer hay moscateles tan sabrosos como los de Frontiñan [Frontignan, en la costa mediterránea] en Francia, y albillas que tienen el grano pequeño, el hollejo delgado, y el gusto agridulce. Para Chacolí se plantan seis o siete especies de vides. No todos los parajes son a propósito para ellas; pero en los territorios de Orduña y Bilbao, y en muchos Lugares de las Encartaciones vi mediana abundancia. Ponen algunas en emparrados altos, con los cuales suelen cubrir los caminos; otras en emparrados dentro de las heredades, a una altura que deja espacio para que el dueño se pasee a la sombra, y contemple el gusto que ha de tener bebiendo su Chacolí; pero lo más común son viñas, cuyas cepas tienen tres o cuatro pies de alto. Este vino es una de las mejores rentas de los hacendados; pero como se vende por postura a precios fijos, y mientras dura su despacho, se cierra la entrada al vino forastero para las tabernas del Lugar donde se coge, no piensan más en hacer mucho, sin cuidar de la calidad, que pudiendo ser bastante bueno en su género, por lo común, es muy inferior. Vendimian antes de tiempo; y así el vino sale áspero, ácido y sin sustancia. El que se hace mejor, tiene bastante de lo que llaman agujas; pero si dejasen madurar bien la uva, a fin de que se perfeccionase su jugo, y sin mezclar la madura con la que no lo está, o con la podrida, hiciesen el vino según las reglas que usan en los países donde se ha hecho estudio fundamental de esta maniobra, fermentaría completamente, cobraría vigor, y templándose con el dulce el demasiado raspante y ácido que ahora le queda, se haría petillante (así llaman los franceses la propiedad del vino que chisporrotea o hace pompitas en el vaso, punza suavemente en la boca, y exhala un humillo aromático y agradable al olfato) y parecido al vino de Champaña [Champagne; se refiere al champán]; el cual entonces dejaría de ser único en el mundo, y solo podría pretender la preferencia de hermano mayor del Chacolí. Sería también un fenómeno raro en la Historia Natural, ver que las tierras fuertes y ferruginosas de Vizcaya producían la misma especie de vino que sueltas, blancas y calizas de Champaña. Todo el vino que produce aquel país, no basta para cuatro meses de su consumo: lo restante del año se beben vinos de la Rioja, que llegan muy mejorados. Se dice que el producto del hierro de Vizcaya se lo beben sus naturales en vino traído de fuera. Yo no sé que sea cierto; porque no teniendo más géneros de extracción que hierro y castaña, necesitan pagar con su producto el vino, algún trigo, algunas carnes, ropas, etc. y si hay vizcaínos que envían o llevan dinero, también hay caballeros, originarios de aquel país, que sacan rentas de él. Sea como fuere, me pareció que los ingleses y alemanes son sobrios en comparación de muchos vizcaínos que yo vi; y con todo eso, es cosa muy rara hallar un borracho, siendo tan comunes en otros países. Yo creo que proviene la diferencia de que en Inglaterra y Alemania comen muy poco en sus francachelas; y los vizcaínos rara vez beben sin comer bien. Hombres y mujeres almuerzan, comen, meriendan y cenan; y si no fuese por los achaques que a veces resultan de esto, vivirían ociosos los pocos médicos que hay en Vizcaya. Debo, sin embargo, advertir que los caseros y gente trabajadora no suelen tener dinero para beber vino sino los días de huelga.
"Paisaje de Hernani", de Darío de Regoyos (c. 1900)
Casi todas las montañas de aquella Provincia, la de Guipúzcoa, y parte de Álava son de greda y arcilla. Las piedras se descomponen y resuelven muy poco en tierra; y aunque abundan las calizas, y en algunas partes se benefician desde tiempo antiguo los campos con cal, se les conoce poca mudanza. Parece que convierten en su propia sustancia arcillosa la materia calcárea que se les mezcla: pues aunque la cal es el mejor ingrediente para dividir las partículas de la tierra arcillosa, que embotan las raíces de las plantas delicadas, y las dejan penetrar, y para absorber y mudar sus ácidos, y convertirlas en tierras mansas, o como dicen los labradores, para calentar las tierras, las de Vizcaya se mantienen tan tenaces que si no fuese por el trabajosísimo y extraordinario cultivo que las dan, solo producirían bosque, maleza y herbazales. Diré cómo se hace este cultivo.
Layas
Figúrese un instrumento semejante a aquellos tenedores que hay de dos puntas de hierro, hecho de dos barretillas de a media vara poco más o menos de largo, separadas paralelamente como medio pie, unidas por las cabezas formando dos ángulos rectos, con un mango de madera asegurado, no en el medio entre punta y punta como le tienen dichos tenedores, sino perpendicular a una de ellas, quedando encima un descanso o muletilla. Se juntan dos, tres o cuatro trabajadores, pues uno solo hace poca y mala labor: toma cada uno dos de dichas herramientas en las manos: puestos en fila, las clavan delante de sí, y subiéndose en pie sobre las muletillas que quedan a la parte inferior, las acaban de hincar: mueven luego las dos herramientas atrás y adelante, y separan y arrancan un gran terrón, que echan adelante volviéndole lo debajo arriba; con cuya operación siguen lo largo de la heredad. Por la zanjita que dejan formada, va un trabajador cortando las raíces gruesas y profundas de algunas hierbas. Después quebrantan los terrones con azada, y los hielos del invierno los acaban de desmoronar. Llaman laya al instrumento referido, y layar la acción de trabajar con él.
En la primavera pasan por encima de la heredad un rastro de puntas tirado con bueyes para destrozar más los terrones e igualarlos. Después pasan otro rastro, cuyos dientes rematan en unas paletas en figura de corazón, para revolverlos; y si todavía quedan terrones sueltos, los desmenuzan con un mazo de madera. Luego con azada hacen unas torcas u hoyos anchos y poco profundos en línea a distancia de dos pies uno de otro: echan en cada uno tres o cuatro granos de maíz, y algunos de calabaza, de alubia y de arveja (legumbres que en Madrid llaman judía y guisante) y llenando la torca de estiércol, la cubren con otra. Nacidas y crecidas las plantas, dan una cava a toda la heredad: cuando han subido como cosa de un pie, las aporcan: en floreciendo y espigando, las descogollan de espiga para arriba, y después de enjuto el cogollo, le guardan, por ser excelente alimento para los bueyes. Entre septiembre y octubre maduran las espigas, y cogiéndolas, cortan las cañas a flor de tierra, dejando allí las raíces, para que podridas, sirvan de abono: recogen los pajones para que el ganado coma las hojas, y después echan las cañas donde pisándolas el mismo ganado, se reduzcan a basura. Inmediatamente siembran el trigo sin más labor que la de cubrirle con el arado. Durante el invierno con una especie de azaditas largas y angostas de corten, le dan una cava ligera, que llaman sallar, para deshacer la cáscara empedernida que forma la tierra; y por mayo o junio le dan otra para quitar las muchas malas hierbas que crecen entre el trigo, y le sofocarían si omitiesen esta operación. Siegan a fin de agosto: queda la tierra en rastrojo para pasto hasta entrada del invierno, y vuelve la maniobra de layar. Este cultivo casi continuo pueden sufrir las tierras que por estar cerca de las casas participan de más abono, y las que benefician con cal. A las ligeras suelen dejarlas descansar un año: y hay algunas que por ser algo suaves y sueltas, las trabajan solo con arado más fuerte y penetrante que el de Castilla; pero en estas solamente siembran trigo. Como las tierras mansas son pocas, hacen roturas en las faldas de los montes que por tener poco fondo no suelen ser buenas para árboles grandes, y por lo común están cubiertas de arbustos espesísimos, como son el brezo y la árgoma u otaca. Para esto cercan de seto los pedazos que han de roturar. Rozan roda la superficie, levantando con azadón céspedes de cuatro dedos de fondo, en que salen enredadas las raíces de las hierbas y arbustos. Dejan secar bien los céspedes, y por julio o agosto los amontonan con la hierba hacia abajo sobre algunas ramillas de arbusto, formando figura de pirámide: dan fuego por un lado a los arbustos, luego que se han encendido ellos y la hierba, cubren con tierra desmenuzada los montones, para que se ahogue el fuego, y se tueste la tierra, al modo que se hace el carbón. Desparraman la tierra tostada, que se pone de color de ladrillo, y aran y siembra después. Los primeros tres años vienen muy fértiles cosechas de trigo; el cuarto cebada o centeno, y el quinto lino: después vuelve a enfriarse la tierra: quitan el seto; y hasta que la maleza cubre la superficie, hay muy buen pasto. Todo este ímprobo trabajo es indispensable para que poca e indócil tierra pueda mantener a muchísima gente que gusta de comer bien, y lo necesita para tan fuerte ejercicio, pues ya está averiguado que los hombres pueden trabajar a proporción de cómo se alimentan. Aun así no basta; y es necesario llevar algún trigo de Castilla, o traerle por el mar, dando siempre la preferencia al de Castilla, aunque cueste algo más, por ser sin duda mejor. También es necesario llevar algunas carnes porque un país de corta extensión todo cultivado, plantado, o cubierto de bosque y maleza, no hay donde se críe la carne suficiente. No obstante, la comen allí mejor que donde ser cría mucha, porque ceban y engordan los bueyes al pesebre antes de matarlos.

Oso
La caza sería abundante, si no hubiese tantos cazadores. Hay, sin embargo, bastantes perdices, y las codornices sobre todo son las mejores que yo he comido en España. También se hallan ánades, gaviotas y chochas en los parajes húmedos. Los matorrales están llenos de mirlos y tordos: hay muchas palomas torcaces, y otras aves de monte muy buenas: liebres, con mediana abundancia: no vi conejos campestres, ciervos, gamos ni corzos: en los bosques se halla tal cual jabalí. D. Manuel de las Casas, que fue Ministro de Marina en San Sebastián, mató en las Encartaciones, su patria, un lobo cerval muy grande. Los lobos comunes son raros, porque hay poco ganado menor, o porque estando todo el país cubierto de caserías, luego los ven, y los persiguen y matan, para lo cual son excelentes los perros lebreles que hay allí traídos de Irlanda. De cien en cien años se ve un oso, siendo tan comunes en las montañas de León y Asturias, que forman una misma cordillera con las de Vizcaya. Garduñas y raposas hay bastantes para desesperación de las mujeres, porque les comen sus gallinas.
"Los remeros", de Manuel Losada (c. 1912)
Hay muchos puertos pequeños en la costa, que es muy brava; pero los más son para embarcaciones menores. Abunda aquel de mar de peces; y se debe advertir que el pescado del Océano generalmente lleva muchas ventajas al del Mediterráneo en el gusto y la suavidad, de suerte que no es menester tener muy delicado el paladar para distinguir el besugo de Vizcaya de otro de Valencia. Yo pienso que las mareas, llevando mar adentro dos veces cada veinticuatro horas todas las inmundicias de los lugares, y otras muchas materias que cogen de las orillas, son las que engordan los pescados del Océano, y les dan el regalado gusto que tienen: y según esto, los mejores serán los que se pesquen a la desembocadura de los ríos, como la mejor anguila dicen es la que se coge al lado de un molino. Los pescados más comunes allí son la lobina, que los vizcaínos llaman trucha del mar, el rodaballo, la merluza, las cabras, los mubles, el bonito, el congrio, los chicharros, que parecen macros y no lo son, las sardinas delicadas, y tan abundantes, que a veces dan ciento por un cuarto, el salmón, las ostras, y otros géneros de testáceos.

Caserío de Ugarka (Zeanuri)
Llaman los vizcaínos repúblicas a las distintas jurisdicciones de su provincia, las cuales, a excepción de una ciudad y pocas villas, se componen de barriadas dispersas y casas solitarias que se han situado según la comodidad de los terrenos y de las aguas. Todas estas casas tienen suelo bajo, principal, y desvanes: el bajo, para caballerías, bodegas, y guardar los instrumentos de la labor: el principal, para vivir; y los desvanes, para guardar granos o frutas. Los suelos, por lo común, son de madera. Todas las casas tienen horno, huerta, manzanal, y otros árboles frutales alrededor, y muchas, sus tierras labrantías, castañal, y monte. Da gran gusto ir por los caminos reales, viendo siempre casas a un lado y a otro, de forma que desde Orduña a Bilbao, que hay como cosa de seis leguas, parece una sola población un poco interrumpida. En lo antiguo hacían de madera las casas regulares desde el piso del cuarto principal arriba; pero de mucho tiempo a esta parte las que se van renovando o haciendo de planta, todas son de piedra. No vi una casa caída ni abandonada; pero sí muchas nuevas, algunas de ellas grandes y bien construidas: de que se deduce, que aunque la población de aquella tierra parece que se puede aumentar por estar ya casi todo el terreno aprovechado, mientras no se introduzcan, como se debiera, algunos ramos nuevos de industria, crece cada día, sin embargo de los muchos hombres que salen de allí para no volver. Aunque también salen algunas mujeres, no son tantas, ni con mucho; y quedándose allí pocas sin casar, se puede inferir que nacen más hombres que mujeres. Esta población dispersa es la más antigua del país; y puede presumirse que en los tiempos primitivos también sería así la de toda España, a excepción de pocas ciudades cabezas de provincia o de tribu: pues siendo sus habitantes agricultores y pastores, era imposible que su número fuese tan grande como algunos cuentan, viviendo reunidos en lugarones. Lo que no tiene duda es que aquel país debe a esta forma de población dispersa el que en terreno tan corto y tan ingrato se pueda mantener tanta gente. La mayor parte de estas casas y sus pertenencias se habita y cultiva por sus mismos dueños, que llaman Echejaunas, esto es, señores de casas, cuyas familias las han poseído desde tiempo inmemorial, y es verosímil las posean sus sucesores, porque es cosa muy mal vista enajenar la casa y hacienda de sus antepasados. Las que pertenecen a personas ricas, andan en arrendamiento: y como, por lo regular, tienen las heredades casi a la puerta, todo lo cultivan, todo lo plantan, o lo utilizan de alguna manera. En el centro de cada república está ordinariamente la parroquia: y donde la jurisdicción es muy extendida, hay anexas para más comodidad de los vecinos, algunos de los cuales acuden a ellas con malo y buen tiempo desde distancias increíbles. La antigüedad de unas y otras se infiere de sus advocaciones, que son a Santa María, San Juan, los Apóstoles y Santos de la primitiva Iglesia. Sus beneficios deben ser razonables, pues los clérigos se mantienen con buen porte y decoro.

Caserío de Urkuleta (Mañaria)
Así Vizcaya, como las otras dos provincias, y las montañas de Burgos, están llenas de aquellas casas que llaman solares, dignas de mucha consideración por su antigüedad y circunstancias. Regularmente son unos edificios con sus torres cuadradas, sencillas y fuertes; aunque en muchos ya no existen las torres, porque se demolieron en tiempo de los bandos de aquel país; y en otros se han renovado los edificios para comodidad de la habitación. A los dueños de estos solares llaman parientes mayores, y todos los que descienden, o presumen descender de ellos, los respetan como a cabezas de sus linajes. Algunos son conocidamente tan antiguos, que se pueden reputar por anteriores al establecimiento del cristianismo en aquel país; pues las familias poseedoras de ellos fundaron las iglesias, tienen su patronato, y perciben los diezmos desde tiempo que ya era inmemorial cuatro siglos hace. Otros, aunque no gozan patronatos, son de igual consideración: y hay muchísimos, que sin embargo de estar reducidos a muy cortas posesiones que cultivan sus mismos dueños, no quieren ceder a los demás en nobleza, diciendo que aunque una familia sea más rica, y por consecuencia más ilustrada, todas son iguales en el honor de descender de los antiguos pobladores. Del nombre de las mismas casas provienen los apellidos, anteriores sin duda en aquellos países al establecimiento del blasón, y aún al de los archivos y escrituras, en cuya custodia no se ponía gran cuidado antiguamente, ni eran necesarias para probar la nobleza, bastando la posesión actual de una de dichas casas, o la tradición constante de descender de ellas. En efecto, de ellas han salido en todas edades sujetos que en varias carreras han ilustrado sus nombres, y han fundado casas, unas más, y otras menos poderosas y distinguidas en lo restante de España; y mientras sus parientes, que quedaron en el país, continúan en vivir honradamente con la poca o mucha hacienda que heredaron de sus abuelos, y en criar sus hijos con cierta educación varonil, digna de los siglos heroicos. Las hijas particularmente se crían allí de un modo bien distinto del que se usa en los países donde el lujo ha corrompido las costumbres. Aún las más principales y de mayores conveniencias se glorían de hacer con perfección todas las labores y haciendas necesarias en una casa, sin que se desdeñen de lavar la ropa, de amasar el pan o el maíz, ni de guisar los manjares que ha de comer la familia. Recorriendo aquellos países, me parecía haberme trasladado al siglo y a las costumbres que describe Homero: y que busque la sencillez, la robustez, y la verdadera alegría, las hallará en aquellas montañas, y conocerá que si, por lo general, sus habitadores no son los más opulentos, son esencialmente los más felices, los más amantes del país, y los que viven menos sometidos a los poderosos. En Vizcaya admiré la consideración y especie de igualdad con que los más principales y hacendados tratan a sus vecinos; y necesitan ejecutarlo así, pues aquellos naturales, por temperamento y por educación, tienen cierta especie de altivez y de independencia, que no les permite aquella sumisión a los ricos que se usa en otras partes. De esto proviene, sin duda, que allí no tiene lugar el perjudicialísimo proverbio de que la pobreza no es vileza. Se juzga afrentado el que públicamente llega a pedir limosna, y aunque abundan los mendigos, porque las mujeres son muy caritativas, rarísimo hay que no sea forastero.
"Fiesta popular" de José Arrue (1926)
El traje de los hombres y mujeres en los lugares reunidos de Vizcaya y Guipúzcoa es comúnmente el de Castilla; pero en la población dispersa los labradores usan el antiguo del país, que se parece algo al de los catalanes. Se compone de calzones holgados y un poco largos, un ajustador encarnado con solapa, hongarina o gambeto largo y ancho, montera de invierno, y en verano a veces sombrero de tres picos; el calzado, particularmente en invierno, abarcas hechas con prolija curiosidad, y muy propias para un país montuoso, donde llueve mucho, y es el terreno resbaladizo. Siempre que salen de casa, como no sea para ir a trabajar a sus heredades, llevan un palo una cuarta más alto que su cabeza, el cual, además de servirles para saltar los arroyos y quebradas, es en sus manos un arma terrible, pues tomándole por el medio con ambas separadas a cierta distancia, saben jugarle de modo que no temen al mejor espadachín. En el invierno suelen llevar capa; y continuamente la pipa en la boca, tanto por gusto, como porque se persuaden que el humo del tabaco les aprovecha contra las humedades del país. Todo esto, unido a ser hombres robustos y ligeros, les da un aire de vigor, que pudiera llamarse ferocidad, si realmente no fuesen, como los son, alegres, afables, sociables y quietos, cuando no se les da motivo para entrar en cólera. El traje de las mujeres es semejante al de Castilla. Las casadas se tocan con un pañuelo de lienzo o muselina que anudan en lo alto de la cabeza, cayendo las puntas atrás. Las solteras van en cabello trenzado. Son varoniles y altivas, y trabajan en el campo como los hombres. La lengua que comúnmente se habla en el Señorío, en Guipúzcoa, y en mucha parte de Álava, es la vascuence, que sin duda es original, y tan antigua como la población de aquel país. Al oído suena muy dulce, y los que la entienden, aseguran que es muy expresiva.
"Irún por la mañana", de Darío de Regoyos (1901)
Todas las gentes montañesas tienen grande amor a su patria; y sin duda consiste en que, por la división de las haciendas, poseen en ella algunas raíces; pero los vascongados se singularizan en este particular, teniendo a su tierra por la más apreciable del mundo, y por solar de una nación descendiente de los aborígenes españoles. Este concepto es utilísimo al país, pues los induce a pensar y ejecutar cosas que parecen superiores a las fuerzas de un territorio reducido, donde la agricultura es de corto producto, y hay pocos ramos de industria. Buena prueba de esto son los magníficos caminos que para comodidad de los viajantes y del comercio acaban de construir, el Señorío desde Castilla a Bilbao, y las provincias de Álava y Guipúzcoa, cada una en su jurisdicción, desde Castilla al confín de Francia.
"Pescadores de Bermeo", de Aurelio Arteta
Las costumbres y usos de los vizcaínos e irlandeses tienen tanta conformidad entre sí, que dan mucho peso a la opinión que hace descender las dos naciones de un mismo origen. Los hombres y mujeres de Vizcaya gustan infinito de sus romerías, a las cuales les concurren en tropas desde grandes distancias, merendando alegremente, y bailando su carricadanza es el campo bajo los árboles al son del tamboril hasta rendirse: los irlandeses hacen lo mismo en sus ferias y fiestas de sus patronos. Los guizones de Vizcaya, y los Boulums-Keighs de Irlanda se apalean por competencias leves en dichas funciones, sin que resulte rencor, ni otra mala consecuencia, y sin que jamás se vea que echan mano de puñal, ni de arma corta. Si se rompen la cabeza, se curan en un instante; pero las llagas de las piernas son obstinadas, como en todo país húmedo y cercano al mar. En uno y otro pueblo son las gentes coléricas: la menor cosa las irrita, y no pueden sufrir la más pequeña afrenta. El chacolí al vizcaíno, y el Scheebeene-biere al irlandés, los hace furiosos y temibles. Por tierra y por mar no respiran sino asalto y abordaje: los primeros se reputan por los mejores marineros de España; y los segundos, de la Gran Bretaña, porque además del valor, ningunos otros sufren tanto la hambre, el frío y el calor.
"Romería vasca", de José Arrue (1921)
Las familias del pueblo de Irlanda comen en un mismo plato con los dedos sin tenedor, y viven entre el humo. Los antiguos brogues son las abarcas de los vizcaínos. El irlandés lleva capa y cabello largo: sus mujeres se tocan con una sabanilla o kerchief de lienzo blanco, visten guardapiés rojos: van muchas con los pies descalzos, llevan sobre la cabeza cualquier peso, y trabajan tanto o más que los hombres; en todo lo cual se parecen a las vizcaínas.
"San Sebastian beach", de Darío de Regoyos (1893)
En Francia dicen que las solteras deben ser escrupulosamente castas, y que el honor de un marido no depende de los caprichos de su mujer. La irlandesa y vizcaína, al contrario, guardan inviolablemente la fe conyugal, y se ofenden solo de que las soliciten, respondiendo por toda negativa: soy casada. Tantas conformidades constituyen un testimonio nada equívoco de la unidad de origen de estas dos naciones; y no se puede negar que, sea por esta tradición, por las costumbres, o por la religión, los irlandeses siempre han profesado gran amor a la nación española.